Hoy se
desacredita en todas partes la razón. El antiguo procedimiento de convicción
por argumento y prueba ha sido sustituido por la afirmación reiterada, y casi
todos los términos que eran la gloria de la razón llevan ahora a su alrededor
una atmósfera de desprecio.
Hilaire Belloc
En los estudios dedicados a la Décima Musa este desprecio es patente en la cada vez más reiterada Leyenda negra de Sor Juana. Como he venido exhibiendo desde hace décadas, el núcleo de ella es la narración infundada de que la Iglesia católica la persiguió y reprimió. A pesar de carecer de bases históricas —y, consecuentemente, de los elementos indispensables del procedimiento de convicción por argumento y prueba—, la leyenda negra ha prosperado en los últimos años. Su éxito se debe a los ardides y apoyo de los intelectuales orgánicos (para utilizar el vocabulario de Antonio Gramsci), como Octavio Paz y Antonio Alatorre, pero su popularización al respaldo de los “artistas” (poetas, novelistas, dramaturgos, pintores) y mercaderes de los medios masivos de divulgación, encargados de reiterarla ad nauseam. La leyenda negra de Sor Juana, recordando palabras de Antonio Caponnetto, ha sido “fabricada y difundida con el apoyo de todos los modernos recursos tecnológicos. Todas las versiones amañadas circulan y contagian el ambiente cultural, académico o extraacadémico, hasta crear lo que se conoce con el nombre de «pensamiento único», «políticamente correcto»”.
Además
del amor al dinero, es la tiranía actual de este pensamiento único la que evita
la propagación de la verdad histórica, revelada a través del procedimiento de convicción
por argumento y prueba. Los integrantes del medio académico tienen terror de perder
sus privilegios (adquiridos o por adquirir) si no se adhieren a lo
“políticamente correcto”. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz lo
“políticamente correcto” es la omnipresente leyenda negra.
Este bulo resulta, desde el punto de
vista estrictamente historiográfico, insostenible. Si ya lo era antes de 2010 y
2011[i] (años,
respectivamente, de la aparición y publicación de los documentos de la
Biblioteca Palafoxiana[ii] y
del testamento de José de Lombeyda[iii]),
hoy lo es de manera irrefragable. Quienes interesados en la verdad abandonen
prejuicios, miedos e intereses, no tendrán ninguna dificultad en descubrir la infeliz
realidad de la leyenda negra.
Por
desgracia, muy pocos están dispuestos a seguir esta comprometedora vía, carente
de las seguridades numerarias que ofrece aquella del pensamiento único.
Muestra de
lo último es la obstinación con que Margo Glantz no sólo se ha
negado a responder a las repetidas invitaciones que le he hecho para que
contrastemos razonamientos y evidencias, sino incluso
a reconocer la existencia de los papeles que la contradicen (al grado de que,
en el sitio de Cervantes Virtual
dedicado a la poetisa —que ella dirige—, ocho años después ni siquiera aparecen
mencionados).
Son
incontables los ejemplos que podría dar del avasallamiento que la leyenda negra
ejerce en el medio sorjuanista internacional. Para no cansar al lector, me
limito a señalar dos de ellos, recientísimos.
El primero
es la nueva antología de Sor Juana, Ecos
de mi pluma (México, Penguin/UNAM, 2018), hecha por Martha Lilia Tenorio.
Ahí, las epístolas que el obispo de Puebla escribió a la Fénix (halladas en el
acervo de la Biblioteca Palafoxiana) reciben un tratamiento despectivo, pues
sólo una de ellas (la Carta de Puebla)
es mencionada; y lo es de paso, por no dejar, en una nota (p. 339, n. 60), no
en el prólogo, y con referencia a un asunto tangencial. Cual es de esperar, ya
que se trata de la prueba que refuta los arbitrarios cargos que ella y Antonio Alatorre
levantaron contra el prelado en su libro Serafina
y Sor Juana (México, El Colegio de México, 1998), la editora se hace de la
vista gorda. Lo propio ocurre con el importantísimo testamento de Lombeyda, que
brilla por su ausencia del prólogo y de las notas de la antología. Si los
lectores se conforman con lo que Tenorio les brinda, resultarán defraudados.[iv]
El segundo
ejemplo es el de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Carla Anabella
Fumagalli, quien en los últimos años se ha dedicado a escribir sobre la monja
jerónima. En el texto “Sor
Juana Inés de la Cruz: articulaciones entre obra
y archivo en los preliminares de sus
ediciones originales” (Anclajes, vol. XXII,
n° 1, enero-abril 2018, pp. 37-53), hace un
repaso del “estado de la cuestión de los
devenires editoriales [sic] de los
muchos «documentos encontrados» [sic]
en torno a la figura de sor Juana Inés de la Cruz” (p. 38). Cuando toca el
turno a mi biografía de la poetisa, Doncella
del Verbo, la autora asegura que contiene “varias cartas del Obispo
Fernández de Santa Cruz y el testamento del Padre Lombeida, el encargado de
vender la biblioteca de sor Juana y entregar las ganancias a los pobres” (p.
40). Basta esta breve reseña para patentizar que la académica no leyó mi libro,
y que habla de oídas, porque la obra no trae el testamento de Lombeyda (que di
a conocer hasta el año siguiente). Según parece, Fumagalli tampoco conoce dicho
documento, porque en él no se dice que Lombeyda
fuera el “encargado” de “entregar las ganancias a los pobres”, como ella
asienta, sino únicamente que era el responsable de vender los libros.
Respecto a
su artículo, en la nota 2 de esa misma página 40, la profesora argentina admite
que “mucha de esta información” proviene de fuentes de segunda mano, concretamente
del texto de Sara Poot Herrera, “Nuevos hallazgos, viejas relaciones”. No será
la única vez que Fumagalli acepte haber eludido el trabajo de acudir a los textos
originales. En otro escrito suyo, “Fama y Obras Póstumas: el nacimiento del mito «Sor Juana»” (Memoria
académica, IX Congreso
Internacional Orbis Tertius de Teoría
y Crítica Literaria, 2015 s/p, n. 1), explica cómo “la consulta de
los preliminares de Fama y obras póstumas, el Segundo Volumen e Inundación
Castálida se hizo a partir del libro de Antonio Alatorre Sor Juana a
través de los siglos 1668-1910 de 2007”. Sin embargo, la recopilación de
Alatorre, en tanto producto de uno de los principales forjadores de la leyenda
negra, es tendenciosa y, por lo mismo, no es confiable. Muestra de ello la
encontramos en la página 76 del tomo I, donde el compilador trata de la denuncia
que se hizo ante el Santo Oficio de un sermón donde, entre otras varias cosas
de carácter teológico y litúrgico, se alaba a la madre Juana. Por lo que a ella
se refiere, el calificador encargado de examinar el sermón coincidió con el
denunciante en que el autor del mismo la había encomiado desproporcionadamente
y, cual reconoce Alatorre, “que los desmedidos elogios a sor Juana están fuera
de lugar”. Ahora bien, el segmento de la censura que presenta el sorjuanista en
esa página 76 del tomo I de su libro carece de lo que he resaltado:
[…Paréceme] cosa intolerable y
digna de extrañar el que, por despicar y complacer el genio de una mujer
introducida a teóloga y escriturista aplaudiendo sus sutilezas, se haga el
Púlpito, donde como en cátedra del
Espíritu Santo se deba tratar la divina escritura para sólo la edificación y
enseñanza de los mortales, palestra de desagravios profanos…”
Es sencillo advertir que, convenientemente,
el compilador suprimió las palabras que dan el porqué de los justos reparos del
inquisidor,[v]
las cuales problematizan la alegre marcha de la leyenda negra. Sor Juana a
través de los siglos no es una
obra fiable, y Fumagalli, cómodamente, se basa en ella para escribir sus
ensayos.[vi]
Con tan endebles fundamentos, la
sorjuanista se aventura a intentar descalificar tanto mi labor como la incalculable
valía de los documentos que he divulgado. De tal modo, sin haber leído Doncella
del Verbo ni hacer el menor esfuerzo por presentar argumentos y pruebas que
me impugnen, se contenta con referir que las cartas de la Biblioteca
Palafoxiana las publiqué nuevamente en Sor
Filotea y Sor Juana, así como con
sentenciar que ahí Soriano Vallès “se esmera en dar a sus
descubrimientos el valor de pivote en la crítica sorjuanina” (“Articulaciones”, p. 40).
Si Carla Anabella Fumagalli se
hubiera molestado en leer mis obras antes de menospreciarlas con cerrazón
ideológica, sabría que los papeles que ella menciona no los encontré yo (aunque
sí fui yo quien esclareció su importancia, después de que Jesús Joel Peña
Espinosa me pidió que los analizara). Asimismo, tras estudiarlos, habría convenido
—como la experta sorjuanista que es— en que no soy yo quien “se esmera” en darles
“el valor de pivote en la crítica sorjuanina”, pues ése es el valor intrínseco que ellos mismos poseen.
No soy yo,
en efecto, quien ha provocado que —cual ella misma dice— haya “un antes y un
después de estas cartas porque ellas desmienten muchísimos estudios (Schöns [sic], Abreu, Puccini, Paz, Trabulse y la
lista continúa) que enfrentaban a sor Juana con la Iglesia” (p. 40). No soy yo,
evidentemente, quien —según este muy acertado balance que la propia argentina
hace del deplorable estado historiográfico en que se encuentra la leyenda
negra—, luego de “esmerarme”, ha conseguido que exista “un antes y un después
de estas cartas porque ellas desmienten muchísimos estudios”. Lo cierto es que,
a causa del peso demostrativo que poseen,
sí hay “un antes y un después de estas cartas porque ellas desmienten muchísimos estudios […] que enfrentaban a sor Juana con la Iglesia”.
En explicitar esto es en lo que sí me he esmerado. Y si me he esmerado en
explicitarlo es debido a que, a pesar del incontestable peso probatorio de
dichos papeles, aún hay infinidad de críticos como Fumagalli que, provechosamente
adscritos a lo “políticamente correcto” y a la dictadura del pensamiento único,
insisten, desde la tozudez de la ideología[vii] y
sin tener manera recta de lograrlo, en negar un peso probatorio tan
abrumadoramente concluyente. Ahora insto a la profesora sudamericana a justificar
—con documentos y no con invalidaciones
viscerales— que las cartas de la Biblioteca Palafoxiana y el testamento de
José de Lombeyda no tienen “el valor de pivote en la crítica sorjuanina” que en
verdad tienen.[viii]
Es,
sin duda, muy fácil emitir juicios de valor sin pasar por las incomodidades de
tener que evidenciar su legitimidad. En tal sentido, es sumamente sencillo
lanzar convenientes asertos del tipo: “estas otras fuentes [las cartas del
obispo a la jerónima] vendrían a
refutar lo que Soriano Vallés dio a llamar la «leyenda negra de sor Juana»[ix] y
a instalar una nueva leyenda, que en realidad no es tan nueva, que es la de «Santa
sor [sic] Juana»” (“Articulaciones”,
p. 41). Nótese el modo condicional del verbo venir que Carla Anabella Fumagalli utiliza. Tal parece que su
experiencia sorjuanista no le permite estar segura de la trascendencia de los
papeles de la Palafoxiana. Pero no nos dejemos engañar, pues es palmario que su
situación de intelectual orgánica y, por ende, su acatamiento de lo
“políticamente correcto”, le veda reconocer lo que, de hallarse en libertad, le resultaría meridiano: no existe la
“leyenda” de “Santa sor Juana” (en todo caso, sería de “Santa Juana Inés de la
Cruz”), sino documentación histórica que
la muestra como una Esposa de Cristo ejemplar.
Es
el acatamiento de marras lo que empuja a la profesora argentina a querer ocultar
la existencia de la leyenda negra tras una “leyenda” que no es tal, porque el cien por cien de las evidencias
históricas comprueba que Sor Juana Inés de la Cruz fue una gran monja católica.
Justamente, este sólido conjunto de pruebas historiográficas avala la virtud religiosa de la madre Juana.
Como Fumagalli y el resto de los críticos progresistas no tienen nada concreto que oponer, dan patadas de ahogado (entre
ellas, escribir artículos del tipo de los que ahora analizamos e insinuar que
todo es leyenda para que, al serlo, nada sea verdad).[x]
En
atención a la ética, los investigadores están obligados a someterse a las
conclusiones que deriven de los análisis de la documentación histórica, les
agraden o no. En lugar de ello, el progresismo sorjuanista se aferra desesperadamente
a sus caducas glorias y, parapetado tras el inmenso poder que lo ampara, sin
tener nada valedero que objetar, mas sin cejar en el empeño de promover la
leyenda negra, hace como que no oye que el mundo se derrumba a su alrededor. Estos
críticos suponen que lograrán evitar el colapso final si continúan negando (o,
cuando menos, demeritando) la existencia de los papeles que los contradicen.
Las
verdades incompletas y sesgadas (y también las falsedades abiertas) son parte
de una batalla que, si la dieran frontalmente y sin artimañas, los sorjuanistas
orgánicos habrían perdido hace años. En este sentido, Carla Anabella Fumagalli
quiere hacer dudar a sus lectores de la existencia real de “un antes y un
después de estas cartas porque ellas desmienten muchísimos estudios (Schöns [sic], Abreu, Puccini, Paz, Trabulse y la
lista continúa) que enfrentaban a sor Juana con la Iglesia”.
Para
lograr su objetivo, recurre —entre otras— a la añagaza de presentar parcialmente
los datos de una polémica que mantuve hace 7 años con José Pascual Buxó en la
revista Proceso de la ciudad de México
como si aún tuviesen vigencia: “esta nueva
polémica [afirma la sudamericana] que tiene
enfrentados a Alejandro Soriano Vallé [sic]
y José Pascual Buxó…”[xi] (“Articulaciones”,
p. 41). La profesora argentina, cual si el alejamiento sintáctico le otorgara
“objetividad”, intenta mantenerse al margen de la susodicha polémica. No
obstante, es claro que se encuentra involucrada, y por ello ofrece como “nueva”
una disputa que no lo es. Su designio es, a todas luces, mantenerla viva para
así, disimuladamente, estar en condiciones de guarecerse en la trinchera de
Pascual. Con otras palabras, engaña al público haciéndole creer que hay dos
bandos con posiciones igualmente válidas,
y que, por tanto, dicha polémica no está todavía zanjada: su propia posición
(que es la de Pascual, “entre otros”) quedaría, por la indecisión del
resultado, salvaguardada.
Esta
táctica mendaz no es original, y diversos sorjuanistas liberales la han venido
usando en los últimos tiempos.[xii] Fumagalli
no es la excepción, motivo por el cual en la nota 3 de la página 41 de su
escrito “Articulaciones” hace una muy breve (y arbitraria) crónica de la
antedicha polémica. El hecho de que esta crónica se halle en una nota no debe embaucarnos,
porque en realidad es el señuelo para hacernos creer que, según acabo de decir,
hay dos bandos con posiciones igualmente
válidas.
Es lo que
la investigadora sugiere cuando en esa misma nota 3 apunta que “en 2011 José Pascual
Buxó publicó el artículo «Sor Juana, entre la consagración celestial y la condena
apocalíptica» en el número 1975 [más bien fue en el 1795] de Proceso,
periódico digital [sic] en el cual,
dos semanas antes había sido entrevistado Alejandro Soriano Vallés”. Enseguida
anota que “Buxó delinea un mapa crítico en el que los sorjuanistas se dividen
entre laicos y religiosos, ubicándose a sí mismo en el primer grupo y a Soriano
Vallés en el segundo”. Causa pasmo el desparpajo con que Carla Anabella
Fumagalli presenta las ideas de Pascual sin concederme a mí igual trato, pues
jamás explica que en la respuesta que di al texto de marras dos semanas después
(en el número 1797 de Proceso, p. 69;
de hecho, la argentina ni siquiera menciona la existencia de esta respuesta), le
repliqué a Pascual que
es
precisamente el “siempre deseable” intento de objetividad científica lo
que “distingue” a los “historiadores y críticos literarios”, no las
“perspectivas religiosas o laicas en que hallan sustento”. De modo que los
trabajos producidos por ellos se “distinguen” en correctos y fallidos,
próximos a la verdad o a la falsedad, según se adecuen o no a
dicha objetividad científica. Cuando el investigador busca realmente la
verdad y tiene voluntad de apegarse a ella, las “convicciones ideológicas”
resultan secundarias.
Todo indica que esta explicación, verdadera como es, no
interesa a Fumagalli, pues es palmario que decidió colocarse en el bando
anticientífico de Pascual, a pesar de que,
desde entonces, éste carecía no sólo de evidencias históricas que lo apoyaran,
pero incluso de un correcto discernimiento de la metodología histórica.
Ello no parece incomodar
a la profesora sudamericana, ya que, desdeñando el cúmulo de pruebas que tiene delante, al final de la nota 3, con
tal de mantener su progresista y fantasiosa fachada de “neutralidad”, asegura que
“en este intercambio de opiniones y descalificaciones, lo que se está poniendo en juego es
el juicio sobre la vida de sor Juana”. Por supuesto que lo que se está jugando es
“el juicio sobre la vida de sor Juana”, pero no con “opiniones y
descalificaciones”, como mañosamente establece, haciendo creer a los lectores
que las insustentables —aquí si— opiniones de Pascual poseen nivel
probatorio. Lo que está en juego es, efectivamente, “el juicio sobre la vida de
sor Juana”, pero este juicio lo resuelven los documentos históricos, que Pascual y ella no poseen. Las “opiniones
y descalificaciones” (la leyenda y el mito) les pertenecen, por tanto, sólo a ellos.
Pero la
intérprete concede todavía mayor espacio a la opinión que, supone, la ampara, de modo que ahí mismo relata cómo “Buxó
encuentra muy equivocado el análisis de Soriano Vallés en tanto y en cuanto los
obispos Fernández de Santa Cruz y Aguiar y Seixas jamás presionaron de ningún modo a sor Juana para que dejara los
estudios no religiosos…”
Por
supuesto, en esa nota 3 la autora no hace
ni una sola mención de los contenidos de las cartas de la Palafoxiana y del
testamento de José de Lombeyda, que es lo que en realidad se discutía en la
polémica que ella ambiciona revivir. Tampoco pasa revista a mis “análisis”, que
se reduce a mencionar escuetamente, con esta íngrima palabra. Ello resulta muy
conveniente, desde que la intención de Fumagalli no es presentar a quien la lee
un examen equilibrado del estado de la cuestión de los hallazgos concernientes
a la Décima Musa, sino ganar adeptos para la leyenda negra.
Palmariamente,
porque, a pesar de lo que ella asienta, Pascual sí aseguró que “los obispos Fernández de Santa Cruz y Aguiar y
Seixas […] presionaron […] a sor Juana para que dejara los estudios no
religiosos”. Ejemplo de ello está en la p. 62 del mencionado artículo
de Pascual, donde éste afirma que fue “el carácter preponderantemente
«profano» (es decir, cortesano, amatorio y filosófico) de las composiciones
poéticas” de la monja lo que “acrecentó las censuras de que ya había sido
objeto por parte de su confesor Núñez de Miranda[xiii] y, en general, por la clerecía novohispana, a cuyos
integrantes no les parecía «decente» su «escandalosa» dedicación a la poesía,
en olvido de sus obligaciones religiosas”. De acuerdo con Pascual, “en ese
contexto de censuras a la monja poetisa, Fernández de Santa Cruz halló
modo de que Sor Juana se animase a escribir la «crisis» de un «Sermón del
Mandato» del celebre [sic] jesuita
Antonio de Vieira”. “La estrategia persuasiva del obispo era evidente [prosigue
Pascual]: después de ponderar las dotes intelectuales de Sor Juana […] Sor
Filotea da un brusco y calculado giro a su panegírico, pasando de las
encendidas alabanzas a las pesadas admoniciones: ya es tiempo —le decía— de que abandone vuestra merced el estudio de
las «rateras noticias de la tierra» —esto es, de las ciencias y letras profanas—…”
(pp. 63-64).
Puede muy bien apreciarse que
Fumagalli o no leyó bien la crítica de Pascual o, simplemente, tiene interés en
adulterarla. Y como no está dispuesta a ofrecer a
sus lectores mis réplicas al comentarista en que se apoya, me obliga a
satisfacer la justicia presentando parte de ellas de nuevo:
Ahora bien, luego de explicarnos
que “los estudiosos de
Sor Juana [...] se distinguen por las
perspectivas religiosas o laicas en que hallan sustento”, Buxó anota que estos
últimos, tras “las inocultables admoniciones o reprimendas de que fue objeto
Sor Juana a partir, por lo menos, de la publicación de la Atenagórica”, “han intentado hallar en circunstancias históricas
concretas [...] la explicación de ese fulminante cambio de Sor Juana desde la
inicial independencia de su pensamiento hasta la renuncia a los estudios que
habían sido el afán principal de su vida”. Pues bien, la nueva información
documental, estrictamente hablando, se refiere a “circunstancias históricas
concretas”, de modo que los “estudiosos”, tanto “laicos” como “religiosos”,
están obligados a considerarla y, precisamente, estudiarla. A través de
ella ahora comprobamos que, cual los cronistas primitivos señalaron, las
“admoniciones o reprimendas” del obispo de Puebla buscaban “únicamente [...] un
[...] proceso de perfeccionamiento espiritual” en Sor Juana. En efecto, la Carta
de Puebla[xiv]
intenta ordenar sus investigaciones, no apartarla de ellas. Quiere orientarlas en beneficio espiritual de la monja. Lo que Fernández de Santa Cruz
hace es recomendarle que a sus aplicaciones intelectuales las dirija la
sabiduría mística (no intenta, como Buxó anhela hacernos creer, “imponerle” el “definitivo abandono de las
ciencias humanas”).
Luego de repasar múltiples dominios científicos, el obispo le dice que “la teología mística práctica es la
fuente de todos estos bienes, porque dispone la mente para recibir el
singular ilapso de Dios, en quien se hallan todos los demás facultades
mejorados” (Doncella del Verbo, p. 477). Sor Filotea no quería
apartar a Sor Juana de las letras, sino conseguir que perfeccionara su uso.
Esto queda palmariamente establecido en la minuta de la carta que en 1692
dirigió a la monja. Opuestamente a lo que Buxó alega, no fueron las
“admoniciones o reprimendas” las causantes de “ese fulminante cambio” que la
llevó “hasta la renuncia a los estudios”. La minuta de la carta de 1692 prueba
que el obispo insistía en que Sor Juana escribiera. La conminaba a ello. Ahí,
en determinado momento, refiriéndose a su estudio, le pregunta: “¿hasta
cuándo hemos de ver solamente flores?”; y dictamina: “ya es tiempo de
que V. md. dé maduros y sazonados frutos, y pues está en estado de poder
enseñar, no dé pasos ociosos al aprender”. Abajo concluirá: “puede V. md.
explayarse en documentos políticos, morales y místicos” (Doncella del Verbo, pp. 483-484).
“¡Escriba sobre estos temas!”, la exhortaba (Destiempos, núm. 30 p. 5).
“Para descubrir la verdad”, le
argumenté a Pascual (y no le vendría mal a Fumagalli leerlo de nuevo, si es que
lo leyó), “quienes se dedican a la historia deben ajustar sus análisis a
los datos provenientes de la documentación que tienen a la mano. Su obligación
científica es considerar la totalidad de los mismos, sin excluir, por
«convicciones ideológicas», nada” (Proceso,
núm. 1797, p. 69).
Empero,
Fumagalli se contenta con registrar que “Soriano Vallés, luego de aquél [sic] artículo de Buxó, publicó su
respuesta, titulada «Sor
Juana: de los caprichos literarios a la verdad histórica» en el número 30 de la
revista Destiempos” (“Articulaciones”,
p. 41, n. 3). Obviamente, preocupada como está por hacer creer a sus lectores que
la polémica de marras sigue viva, la profesora argentina no les explica que, tras
mi respuesta, José Pascual Buxó no volvió a decir palabra sobre el tema.[xv]
Es
meridiano que, en afinidad con Pascual Buxó, el designio de Fumagalli no es
descubrir a la Sor Juana Inés de la Cruz real, sino dar alientos al bulo
liberal de la monja anticatólica. Veamos cómo, una vez más, su seguimiento de
Pascual la lleva a falsificar las cosas.
En esa misma nota 3, Fumagalli
mete con calzador una cita de Doncella
del Verbo adulterada por Pascual en su artículo. Según éste, “no hay ninguna duda
de que Sor Juana escribió la crisis de Vieira «sólo por obedeceros», es decir, que [según el intérprete] surgió a instancias de Fernández de Santa
Cruz y no de ningún otro motivo más personal” (“Consagración”, p. 66).
Contrariamente, como le tuve que explicar a Pascual, “he probado en
distintos sitios que es imposible que el anónimo personaje que solicitó a Juana
Inés la redacción de ese escrito [la Crisis
sobre un sermón o Carta atenagórica]
fuera Fernández de Santa Cruz” (“Caprichos”, p. 3). Lo que Pascual arguyó fue,
entonces, fruto de una pésima lectura de mi libro (o de una lectura hecha con
malicia). De hecho, lo que sí digo en
Doncella del Verbo (p. 442) es que “la frase donde la propia
Juana Inés asegura al obispo que «esto mismo no escribiera. Y protesto que sólo
lo hago por obedeceros»”, es el “pasaje en el cual, para quien tenga
intención de adecuarse a lo que ocurrió, es inobjetable que la autobiografía de la jerónima surgió a instancias de Fernández de
Santa Cruz. No obstante esta irrefragable declaración, algunas académicas
feministas, náufragas de la fábula del «asedio» de los sacerdotes «machistas» y
asidas penosamente a la zozobrante tablita de lo que en su ideología llaman
«retórica» (o sea, decir algo queriendo expresar lo contrario), se obstinan en
la cándida ilusión de que la Respuesta la habría escrito una «indignada»
Sor Juana para «hacer valer», motu proprio y frente al obispo,
sus «derechos» (y, con ellos, los de la mujer)”. Y he aquí una muestra más de
que Fumagalli, pese a sus intentos de hacernos creer lo contrario, no ha leído Doncella del Verbo, porque en vez de
corregir (u omitir) la cita viciada de Pascual, se basa en ella para exhibir su
indignación feminista. Así, copia ahí mismo (“Articulaciones”, p. 41, n. 3; en
cursiva en el original): “ya
que aún en la Respuesta a sor Filotea, ella explica que escribió la Crisis
de un sermón «solo para obedeceros». Dice Buxó: «No obstante esta que
Soriano llama ‘irrefragable declaración’, de algunas ‘académicas feministas,
náufragas de la fábula del asedio de los sacerdotes machistas… se
obstinan en la cándida ilusión de que la respuesta [sic] se [sic] habría
escrito por [sic] una indignada Sor
Juana para hacer valer frente al obispo sus derechos (y con ellos
los [sic] de las mujeres [sic])’ ”. Es fácil apreciar que,
obnubilada por la ideología feminista que la anima, Fumagalli (sin darse la
oportunidad de detenerse a considerar con cautela si lo que está citando es
correcto) se deja ir confiadamente tras la chapucera lectura
de Pascual, y acaba asegurando falsamente con él que en Doncella del Verbo se dice que la poetisa compuso la Crisis sobre un sermón “sólo para
obedecer” al obispo Fernández de Santa Cruz.
Precisamente,
esto mismo es lo que ella había aseverado antes, cuando, con referencia a la
autobiografía de la religiosa y comparándola con la Carta de Monterrey, apuntó que “el motivo de la disputa no es una publicación [la de la Crisis sobre un sermón] como lo sería en
el caso de la Respuesta, sino la notoriedad que la poetisa había
alcanzado, particularmente luego de la composición del Arco [el Neptuno alegórico]”
(“Articulaciones”, p. 39). En 2018, más de 7 años después de la divulgación de
las cartas de Puebla y San Miguel en Doncella del Verbo, Fumagalli sigue alegando que, a semejanza de la
Carta de Monterrey, Sor Juana compuso
la Respuesta a Sor Filotea para
“disputar” con el obispo Fernández de Santa Cruz. Es notorio que de ninguna
manera está dispuesta a reconocer el peso probatorio de los documentos
históricos de la Biblioteca Palafoxiana, que exhiben la amistad que unía a la
monja con el prelado poblano.
Como buena
sorjuanista orgánica, Carla Anabella Fumagalli se sirve de los papeles
históricos a discreción, según aprovechen a sus propósitos feministas. Dice
estar interesada en la Sor Juana “original”, no en la del “mito” (véase supra la n. 10), pero se niega a incluir
en su exégesis los hallazgos que evidencian que esa exégesis es ilegítima. Así,
en lugar de adecuarla a ellos para revelar a la Sor Juana original, los oculta
y desfigura, de modo que su exégesis ostente a la Sor Juana del mito, a la de
la leyenda negra.
El
método para lograrlo es completamente subjetivo, y, por tanto, arbitrario. De
acuerdo con éste, sería posible leer “los preliminares” como “parte de la obra
de sor Juana y no como un registro adyacente cuyos documentos deben cumplir
otros requisitos de archivación”, lo cual “supone una relectura de toda la obra
sorjuanina, de su archivo y, principalmente,
de su figura” (“Articulaciones”, p. 47). Ello, según parece (ibid.), “podría simular [?] un
acercamiento más contemporáneo” (?). No es difícil notar cómo Fumagalli,
privada de documentos históricos que apoyen la leyenda negra que tanto le gusta,
pretende mantenerla a flote sustituyendo los
documentos que sí existen con una “relectura” caprichosa de los paratextos de
los libros de la poetisa, la cual, asevera, lo sería “principalmente, de su
figura”. Para conocer a la Sor Juana original, nuestra contemporánea estudiosa,
en vez de papeles históricos, nos ofrece paratextos (muchos de los cuales, por
cierto, llevan décadas siendo estudiados una y otra vez).
Que se
trata de algo arbitrario queda claro en el ejemplo de Francisco de las Heras (citado
arriba, véase supra la n. 6), a quien
Fumagalli, sin razones históricas de peso,
ha elegido infundadamente como autor del prólogo de Inundación castálida.[xvi]
Una
muestra más de lo antojadizo de este método la tenemos en el contraste entre la
minuciosidad con que la autora de “Articulaciones” analiza casi casi cada
palabra y su posición en los paratextos de las obras sorjuaninas (versión
Antonio Alatorre),[xvii]
y el desparpajo con que desprecia los pormenores en escritos que no coinciden con
su venerada leyenda negra.
Así, expone
Fumagalli, en “consonancia” con la que ella —con disimulado afán igualador— llama
“nueva leyenda” de “Santa sor [sic]
Juana”, “Guillermo Schmidhuber de la Mora y Olga Martha Peña Doria publicaron […]
El Libro de Profesiones del convento de San Jerónimo de México […] A
partir de este documento, se sabe, por ejemplo, que sor Juana vio un promedio
de dos profesiones y tres muertes por año o que numeró todas las páginas del
libro de su puño y letra, todos datos de
dudosa relevancia. En su reseña, Alejandro Soriano Vallés festeja la
publicación, ya que no solo demuestra la dedicación de sor Juana a la vida
conventual que, según él ha sido
puesta en duda, sino que ayuda a mostrar las discrepancias con estudios
biográficos poco serios” (“Articulaciones”, p. 41).
En lo que
he destacado es palmario que para la profesora sudamericana son importantes los
detalles de los textos únicamente cuando
convienen a su subjetiva interpretación de los mismos. En efecto, el hecho
de que Sor Juana haya puesto una amorosa dedicación al Libro de las profesiones del que, en tanto archivista del convento,
estaba encargada, constituye para Fumagalli un “dato de dudosa relevancia”
porque es una muestra más de la vocación monástica de la poetisa y, en
consecuencia, un elemento extra que debilita el ya de por sí débil armazón de
la leyenda negra. Por si no bastara, la analista “olvida” mencionar algunos
otros datos que el Libro de las
profesiones contiene (según recordé en la reseña
(pp. 370-371) que ella misma cita): “entre los registros
de Juana Inés se encuentra el famoso «texto del folio 174», que contiene su
profesión, su renovación de votos y la petición a las monjas de anotar en él el
día de su muerte. Este pliego autógrafo es ventana privilegiada al alma de la
Décima Musa”. Tal parece que nada de esto
resulta relevante para el ventajoso método
de Fumagalli.[xviii]
Ya se ve que no soy yo (“según él”, dice de
mí la académica argentina) quien imagina
que “la dedicación de sor Juana a la vida conventual […] ha sido puesta en duda”.
Podría ahora mismo hacer una larga lista de sorjuanistas orgánicos que, incluso
hoy, después de los documentos de la Palafoxiana, del testamento de José de
Lombeyda y de las cartas de Lysi, la siguen poniendo en duda. Sin embargo, creo
que basta el caso de Carla Anabella Fumagalli para probarlo.
[i] Cf., por ejemplo, mis
libros Aquella Fénix más rara. Vida de
Sor Juana Inés de la Cruz (México, Nueva Imagen, 2000) y La hora más bella de Sor Juana (México,
COCACULTA/Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, 2008).
[ii] Rodrigo
Vera, “Inéditos
sobre sor Juana reviven la polémica con Octavio Paz”. Proceso, núm. 1764, 22 de agosto de 2010,
pp. 60-63. Cf. mis libros Sor Juana Inés
de la Cruz. Doncella del Verbo. Hermosillo, Editorial Garabatos, 2010 y Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a
Sor Juana Inés de la Cruz. Toluca, FOEM, 2015.
[iii] Rodrigo
Vera, “El enigma
de la biblioteca de sor Juana”.
Proceso, núm.
1793, 13 de marzo de 2011, pp. 78-80. Cf. mi artículo “Los
libros de sor Juana”, Vida
conventual femenina (siglos xvi-xix). Manuel Ramos Medina (comp.), México, Centro de
Estudios de Historia de México Carso, 2013.
[iv]
En 2014 Martha Lilia Tenorio sacó en El Colegio de México la segunda edición de
Serafina y Sor Juana, donde tampoco
se dignó a hablar ni de los papeles de la Palafoxiana ni del testamento de
Lombeyda. En ella, sin responder a las graves objeciones que opuse a sus tesis
en 2008 en La hora más bella de Sor Juana,
se continúa, como si nada hubiera pasado, divulgando la leyenda negra.
Resultan, en efecto, asombrosas las quejas de Tenorio tocantes al “silencio
absoluto” que siguió a la publicación original de su obra (p. 9), cuando
Alatorre y ella hicieron exactamente lo mismo con las perentorias
contradicciones de la mía (y, peor aún, luego de la aparición de los susodichos
documentos). Sin este disimulo, no sería menos pasmosa la afirmación de Tenorio
tocante a estar “convencida de que lo que expusimos en 1998 era lo correcto”
(p. 12). Sacado el mentís a la apócrifa atribución de la Carta de Serafina de Cristo hecha por Elías Trabulse, lo que
“expusieron” en 1998 fue, llanamente, su versión de la leyenda negra (y dado
que desde entonces nadie valida dicha atribución, salvo el deseo de mantener
vigente la leyenda negra —en
tanto, como es palmario, la justificación de dar una “lección de honestidad,
rigor y ética intelectuales” (p. 11) no se sostiene—, resulta incomprensible el porqué de la nueva
edición. Obviamente, la “lección de honestidad, rigor y ética intelectuales” no
incluye informar al público que hay unos documentos que conflictúan las tesis
de los autores).
[v]
Cf. Alejandro Soriano Vallès,
“Un género supremo de providencia: Sor Juana
Inés de la Cruz y la tesis de los beneficios negativos en la Carta
atenagórica”. Literatura
mexicana. Vol. XIV, núm. 1. México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Filológicas, 2003, p. 50, n. 29.
[vi]
Efectivamente,
Fumagalli fue “investigador asistente” en la edición de la antología de Sor
Juana Nocturna, mas no funesta
(Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 2014), la cual, como bien nota Rocío
Olivares Zorrilla en su reseña de la misma, “está hecha a la vera de la que Alatorre publicó en 2009, en
el Fondo de Cultura Económica”, y ello al grado de darse “un franco traslado de
los comentarios de Antonio Alatorre”. Quizá sea esta desmedida dependencia del
sorjuanista mexicano lo que, en parte, tiene a Fumagalli enfadada conmigo,
desde que, comenta, “Alejandro Soriano Vallès […] no en pocas
ocasiones se dedica a «discutir» [sic]
con las opiniones y argumentos de Alatorre” (“Inundación castálida: aproximaciones a
una portada”, Perífrasis,
vol. 8, núm. 16, julio-diciembre, 2017, p. 39). Según parece, yo
no debería discutir tanto con él y,
para no incomodar a sus incondicionales admiradores, tendría que conservar la
boca cerrada. En este artículo, por ejemplo, la académica sudamericana aún le
concede espacio a mi “opinión” referente a “que no hay ninguna prueba
que confirme” (ibid.) la hipótesis de
Alatorre según la cual “el editor de Inundación
castálida no fue Juan Camacho Gayna, sino el secretario de la virreina,
Francisco de las Heras” (ibid.).
Fumagalli lo hace a regañadientes, de forma que, para restarme méritos, agrega
que “esta hipótesis, de hecho, ya había sido sostenida por José Pascual Buxó en
1996” (ibid., p. 40). Lamento recordar
a la investigadora que, tal como lo leyó
en mi texto “Sor Juana y la Virreina” (p. 123, n. 31), la hipótesis no es ni mía ni de
Pascual (que en 1996 se limitó a dudar de la autoría de Camacho Gayna “de los
epígrafes de la Inundación castálida”), sino del padre Joaquín Antonio Peñalosa, quien la
esbozó en 1988. Empero, la graciosa concesión que Fumagalli había hecho en su
artículo de 2017 a mi “opinión”, desapareció en el nuevo artículo de 2018, pues
en la redacción del mismo la
hipótesis de Alatorre se presenta ya como un hecho: “El prólogo escrito
por el editor Francisco de las Heras para Inundación Castálida y
algunos de los epígrafes del tomo dan cuenta del proyecto editorial…” (“Articulaciones”,
p. 48). Es evidente el candoroso abandono con que la analista se entrega a las opiniones de Alatorre (más cauta, su
profesora, Beatriz Colombi (véase infra la n. 8), al tratar
el mismo tema, hace ver que “Antonio Alatorre da por cierta
esta hipótesis en numerosos textos; Alejandro Soriano Vallès, La hora más
bella de sor Juana […] p. 115, reconstruye las distintas versiones sobre el
editor de Inundación castálida y sobre el autor de este prólogo que
contradicen a Alatorre”).
[vii]
Recordemos ahora cómo, según Donoso Cortés, “en toda
gran cuestión política va envuelta siempre una gran cuestión teológica”. En
el tema del sorjuanismo progresista, el odio a Cristo y a su Iglesia.
[viii]
No deja de ser sintomático que Fumagalli se esmere en restar importancia a tan
sobresalientes papeles mientras, por otro lado, en
la reseña que escribió del libro de Beatriz Colombi y Hortensia Calvo, Cartas de Lysi (Madrid, Iberoamericana-Vervuert/Bonilla Artigas
Editores, 2015), asevere que “desde que en 1980 Aureliano Tapia Méndez
encontró en Monterrey la carta que Sor Juana Inés de la Cruz le enviara a su
confesor, Antonio Núñez de Miranda alrededor de 1681 [sic], no hubo descubrimiento
tan importante en torno a los misterios de la décima musa como el que Hortensia
Calvo y Beatriz Colombi hicieron en la Latin American Library de la
Universidad de Tulane” (Orbis Tertius,
vol. XX, nº 22, diciembre 2015, p. 100). Sin demeritar este hallazgo (pues para
mí todos cuentan; verbigracia, una de las misivas descubiertas por Calvo y
Colombi trae una frase de la virreina condesa de Paredes que abona contra las
falacias de la leyenda negra; en dicha frase (Cartas de
Lysi, p.
178), la amiga de
Juana Inés testifica su vocación religiosa cuando explica que “ella,
queriendo huir los riesgos del mundo, se entró en las carmelitas donde no pudo, por su falta
de salud, profesar con que se pasó a San Jerónimo”; no es de extrañar, luego,
que las editoras de la epístola de la condesa pasen de largo en su libro ante
informe de tal relevancia), semejante afirmación me resultaría asombrosa
si, comprobando el “contagio
del ambiente cultural” de que habla Caponnetto y la inflexible estructura de
subordinaciones del sorjuanismo liberal reinante en las universidades de todo
el mundo, la misma Fumagalli no confesara que Colombi fue su maestra: “esta lectura entre
estructura y contenido es deuda de una clase de Facundo Ruiz en el marco del
seminario doctoral sobre Barroco Latinoamericano que junto con Beatriz Colombi
dictó en la Universidad de Buenos Aires a comienzos de 2016” (“Articulaciones”,
p. 49, n. 8). Según comenté arriba, Fumagalli colaboró como “investigador
asistente” en la elaboración de la antología de Sor Juana Nocturna, mas no funesta, signada por Facundo Ruiz. Ahí éste
agradece, “en primer lugar”, a Beatriz Colombi (p. 77). No debe provocar
perplejidad, entonces, que en ella, pese a estar consignada Doncella del Verbo en la bibliografía
(p. 89), no se mencionen las cartas del obispo de Puebla a la poetisa.
Contrariamente, Ruiz, sin considerar su
existencia, aún le da amplio espacio a la leyenda negra (pp. 40ss.).
[ix]
El Diccionario de la Real Academia
define “leyenda negra” como “relato desfavorable y generalmente infundado sobre alguien o
algo”. En atención a las características del bulo que aún sostienen Fumagalli y
tantos otros, desde hace tiempo, en efecto, lo llamo “leyenda negra de
Sor Juana”. Cuando empecé a hacerlo, ignoraba que muchos años antes Gerard
Flynn se me había adelantado. En su libro dedicado a nuestra poetisa (Sor Juana Inés de la Cruz. Nueva York, Twayne Publishers, Inc.,
1971) ofrece una sección a “The Black Legend of Sor Juana” (pp. 13-14). Ahí,
con toda precisión explica que “from 1940 to 1952 a series of books appeared
questioning the loyalty and religious persuasion of Sor Juana Inés de la Cruz.
The general image of Sor Juana presented by these books was that of a cunning
woman who entered the convent in order to have a private study. She dissembled
her thoughts and spoke with tongue in cheek because a clever intellectual such
as she had to beware of the Inquisition and the Jesuits. She fooled both Church
and State. She acted hypocritically, she disdained religion, she became a
modern heretic. This series of books has created a new black legend, a leyenda negra sorjuanista, which like
all enthralling legends must concern the critic. The picture of a rebellious
Sor Juana is indeed a romantic one; it appeals to the imagination. But it does
not square with reality, for Sor Juana has left a clear testament of her
religious persuasion and loyalty to the Crown in the autobiographical Reply to Sor Filotea and in many plays
and poems…” Desafortunadamente,
las atinadas palabras de Flynn fueron desoídas y los críticos liberales, sobre
todo a partir de la aparición de las Trampas
de Octavio Paz, han continuado cultivando y difundiendo la leyenda negra.
[x]
Ejemplo de ello es el libro de Jean-Michel
Wissmer, Las leyendas de Sor Juana
(Toluca, FOEM, 2016), cuyo tosco propósito es, ni más ni menos, hacer creer a
los lectores que todo lo que se ha dicho sobre la poetisa (¡excepto la leyenda
negra!) es “leyenda”. Puede leerse mi reseña aquí. No en vano Fumagalli, siguiendo la misma receta, redactó el susodicho
artículo “El nacimiento del mito «Sor Juana»”, donde “analiza” cómo, según ella
(y según Alatorre, a quien todo el tiempo sigue de cerca), “en torno” a Fama y obras póstumas hay “mucho de hipotético y poco de evidencia histórica comprobable”,
lo cual haría que las “características de la sor Juana «original» [sic] s[ean] las que los paratextos
deforman en mito”. Para la intérprete, “el mito Sor Juana no es ni una mentira
ni una confesión […] sino una inflexión que
se aleja de la historia —y por lo tanto simplifica la complejidad humana,
literaria, novohispana— y propone una alternativa, más llana, a la persona biográfica Sor Juana Inés de la
Cruz y su obra”. He destacado las anteriores frases de Fumagalli porque
exhiben la importancia que concede en su exégesis a los datos históricos.
Teniéndolo en cuenta, uno daría por sentado que la aparición de papeles como el
testamento de Lombeyda y las cartas del obispo de Puebla a la poetisa habría
sido celebrada por ella, en tanto, dada su condición de evidencias históricas comprobables, impiden que la religiosa sea alejada de la historia y la acercan a la
original, de forma que, como es el anhelo
de la investigadora, estaríamos más cerca de “la persona biográfica Sor Juana
Inés de la Cruz y su obra”. Contrariamente, Fumagalli, según venimos viendo,
prefiere acogerse a lo “políticamente correcto” del sorjuanismo liberal (que es
la leyenda negra) y evadir el asunto, porque desde su categoría de evidencias históricas comprobables,
tales papeles hacen que la versión biográfica y crítica del marxismo cultural
que se practica en las universidades mundiales (la leyenda negra) se desmorone.
Es, luego, francamente más seguro llamar “mito” a todo (exceptuando, claro, los
hallazgos de su profesora Beatriz Colombi), incluidos los estudios (que, de acuerdo con su
decir, “afincan” el “mito de Sor Juana” —“Aproximaciones”, p. 35) de unos
documentos de los que con todo rigor puede afirmarse que —citando a la propia
Fumagalli—, no hubo descubrimiento
tan importante en torno a los misterios de la décima musa desde que
Aureliano Tapia Méndez encontró en Monterrey la carta que Sor Juana Inés de la
Cruz le enviara a su confesor (suponiendo que no sea apócrifa).
[xi]
“Entre otros”, agrega Fumagalli, consciente de que el número de mis
antagonistas, para algunos de los que sin reflexionar lean su escrito, agregará
“veracidad” a la postura que desesperadamente defiende. La democracia, dijo su
paisano Borges, “es un abuso de la estadística”.
[xii]
Algunos de ellos son: Jean-Michel
Wissmer, Emil
Volek, Emily
Hind y Stephanie
Kirk.
[xiii] Al semejanza
de tantos exégetas liberales del pasado, encaprichados en enfrentar a la madre
Juana con la Iglesia a como dé lugar, Fumagalli sigue otorgando validez el día
de hoy a la burda ecuación “Antonio Núñez de Miranda” igual a “Iglesia católica
apostólica romana” cuando dice que “con el hallazgo de la [carta] de Monterrey
en 1980, la crítica había de algún modo encontrado la fuente documental que
confirmaba las hipótesis en torno a la
relación de sor Juana con la Iglesia, representada en Núñez de Miranda, y
esbozada [?] a partir de la Carta de sor Filotea” (“Articulaciones”, p. 41).
[xiv]
Como a Pascual (“Consagración”, p. 66), a Fumagalli le molesta que yo haya
puesto nombres a las epístolas del obispo (Carta
de Puebla y Carta de San Miguel).
Su incomprensible objeción se reduce al hecho de que “están determinados exclusivamente [?] por su lugar
de composición” (“Articulaciones”, p. 40). Ella, sin embargo, no tiene empacho
en llamar ahí mismo (p. 41) “Carta de Monterrey” a la epístola de la jerónima
al padre Núñez (cuyo nombre ni siquiera proviene del “lugar de composición”,
sino del sitio donde fue encontrada).
[xv]
Curiosamente, lo último que Pascual dijo (Proceso,
núm. 1797, p. 69) fue para intentar componer las metidas de pata del artículo
en cuestión. Quien ahí había sido ponderado como “especialista por excelencia de la vida y la obra de la monja jerónima”
(“Consagración”, p. 62), falló al equivocar datos elementales para un
sorjuanista, aseverando (“Consagración”, p. 65) que la biografía del arzobispo
Aguiar y Seixas es obra de Oviedo (y no de Lezamis, como lo es), y que (ibid., p. 62) Inundación castálida fue publicada en Sevilla (y no en Madrid, como
lo fue). Es más, Pascual Buxó, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, confundió
en su artículo (ibid., p. 64) silicio (“elemento químico de número atómico
14”, según el Diccionario de la Real
Academia Española) con cilicio (“faja
de cerdas o de cadenillas de hierro con puntas […] que para mortificación usan
algunas personas”, según el mismo DRAE).
También es de asombrar el hecho de que Pascual, “especialista por excelencia de la vida y la obra de la monja jerónima”, haya
trabajado varios años en la Biblioteca Palafoxiana sin molestarse en revisar
los papeles del obispo Fernández de Santa Cruz y, por ello, sin percatarse de
la existencia de las cartas que éste le escribió a la religiosa, sobre todo
cuando desde 2004 se había publicado el Inventario
general de manuscritos de la Biblioteca Palafoxiana (México, Mapfre Tavera/Secretaría de Gobierno del
Estado de Puebla), donde aparecen mencionadas.
[xvi]
Al hacerlo, la analista argentina coadyuva a la tentativa de apuntalar, por
reiteración, no sólo la leyenda negra, sino uno de sus aspectos más radicales:
el embustero lesbianismo de la monja (cf. mi artículo “Sor Juana y la
Virreina”, pp. 123-124).
[xvii]
Cf., verbigracia, las pp. 48-50 de “Articulaciones”.
[xviii]
Una vez más, la investigadora hace sus análisis a partir de fuentes de segunda
mano. Es manifiesto que, en lugar de consultar el Libro de las profesiones del monasterio de Sor Juana como debía, se
conformó con medio leer la reseña que escribí sobre la edición del mismo. Al
igual que varios de los artículos que cita, es evidente que la leyó a la
carrera, por eso sus propios artículos están plagados de pifias. Además de las
muestras anteriores, veamos cómo aquí me adjudica la autoría de una idea, según
la cual la impresión del Libro de las profesiones “ayuda
a mostrar las discrepancias con estudios biográficos poco serios”. Empero, si
el lector tiene la curiosidad de revisar la antedicha reseña,
comprobará (p. 729) que tal idea es —como lo indican las comillas— de Guillermo
Schmidhuber, editor de la obra, no mía. A Carla Fumagalli se le quemaban las
habas por publicar en defensa de la leyenda negra.
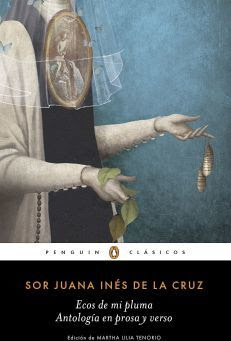
No hay comentarios:
Publicar un comentario